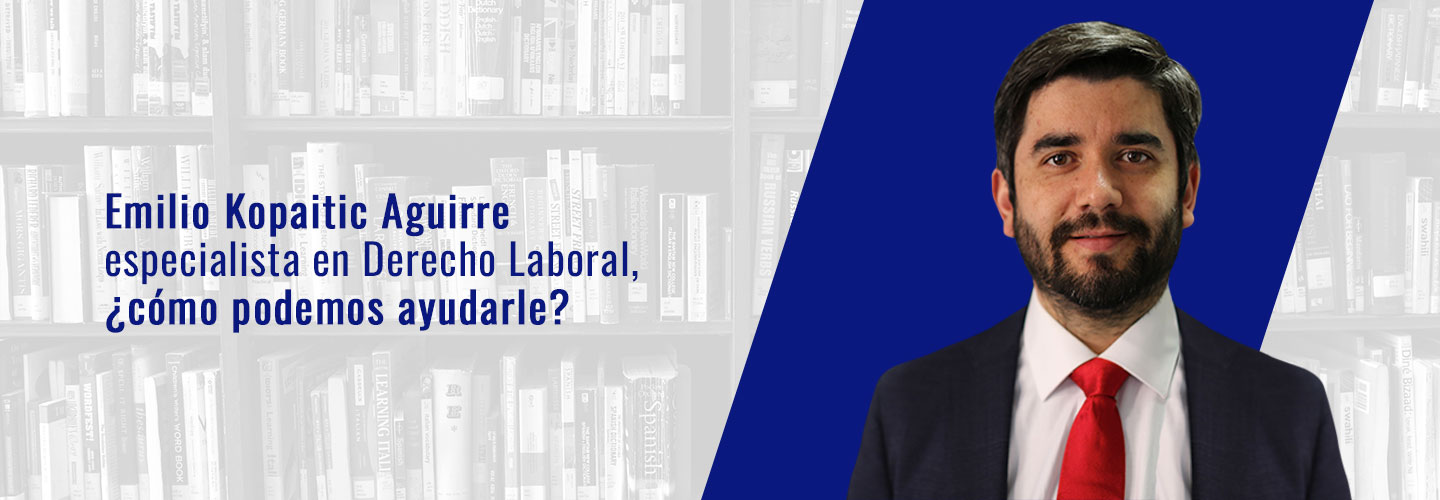Máximas de la experiencia
Las máximas de la experiencia son un concepto central en la valoración de la prueba bajo el sistema de la sana crítica. Si bien no existe una definición única y precisa, diversos autores y la jurisprudencia han señalado elementos comunes para comprenderlas:
Son juicios o valoraciones de contenido general que no se refieren a los hechos específicos del proceso sino que poseen un valor propio e independiente. Se expresan a menudo como enunciados condicionales de carácter empírico o fáctico.
Proceden de la experiencia, ya sea de la observación de lo que ocurre comúnmente, de hechos particulares y reiterativos que nutren la vida en sociedad, de la experiencia general de la vida o de conocimientos especiales en la materia. Sin embargo, son independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y pretenden tener validez para otros nuevos.
No son objeto de prueba en sí mismas, ya que se basan en la regularidad o normalidad de la vida. Quien alega un hecho incompatible con una máxima de experiencia debe probarlo.
Prestan su concurso a los silogismos que el juez desarrolla en su actuación. Actúan como premisas mayores que, junto con los datos probatorios (premisa menor), permiten llegar a una conclusión sobre el hecho probado.
Tienen un valor aproximado respecto de la verdad y carecen de certeza lógica. Son hipótesis de ciertas consecuencias probables. Su eficacia es retractable si nuevos casos observados demuestran que la formulación de la regla empleada es falsa.
Se asocian con lo verosímil, lo normal o habitual. Pueden servir para explicar de manera lógica y causal acontecimientos.
Su formulación se concreta frecuentemente a partir de lo que ocurre general y normalmente, requiriendo un mayor esfuerzo discursivo que la constatación de un hecho notorio. Aunque a veces la frontera entre ambos es imprecisa.
Pueden ser conocidas en círculos reducidos gracias a conocimientos técnicos específicos de un arte o ciencia, requiriendo en ese caso la prueba pericial para su evaluación.
Su aplicación no presume prueba, aunque debe admitirse la prueba en contrario de sus conclusiones.
Se generan de hechos particulares y reiterativos, nutriéndose de la vida en sociedad y aflorando por el proceso inductivo del juez que las aplica.
No nacen ni fenecen con los hechos, sino que se prolongan más allá de los mismos y tienen validez para otros nuevos.
Carecen de universalidad y están restringidas al medio físico y cultural en que actúa el juez. Una máxima de experiencia nacional puede ser distinta a una extranjera.
Son elementos integradores de la sana crítica, utilizadas por el juez para valorar la prueba y determinar el valor probatorio de cada fuente de prueba. Deben hacerse constar en la motivación de la sentencia para excluir la discrecionalidad y permitir su control por los recursos.
Se distinguen de los principios de la lógica, que no suministran información sobre el mundo, sino que establecen los límites del razonamiento. También se diferencian de los conocimientos científicamente afianzados, que tienen el respaldo del mundo científico y gozan del mismo carácter objetivo que las reglas de la lógica.
Algunos autores consideran que las máximas de la experiencia son producto de la actividad judicial, donde el juez depura el sentido común y construye una máxima para valorar la prueba. En este sentido, el sentido común sería una fuente mediata, y la máxima de la experiencia un producto de un "sentido común ilustrado".
Se ha planteado que el término "máximas de la experiencia" podría ser reemplazado por el concepto de generalizaciones empíricas, aunque no toda generalización empírica constituye una máxima de la experiencia.
Existen críticas a las máximas de la experiencia debido a su potencial subjetividad y la posibilidad de que se basen en prejuicios. Se subraya la necesidad de que respondan a un criterio racional y tengan un amplio consenso en la cultura media.
En resumen, las máximas de la experiencia son generalizaciones empíricas de carácter hipotético, derivadas de la observación de la realidad y aceptadas como válidas dentro de un contexto social y cultural determinado. Son utilizadas por los jueces como herramientas de razonamiento para interpretar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, permitiendo establecer inferencias lógicas aunque siempre con un carácter de probabilidad y sujetas a revisión.
Concepto
no hay un concepto unificado. y que la precisión conceptual es un tema de debate. A pesar de esto, se pueden identificar varias definiciones y enfoques propuestos por distintos autores:
Friedrich Stein: Considerado el autor que acuñó el concepto en el derecho procesal en 1893, en su obra "El conocimiento privado del juez". Su definición clásica, ampliamente citada, es: "Definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos". Stein también señaló que estas máximas no alcanzan una certeza total y absoluta, siendo valores tendencialmente aproximados a la verdad.
Guillermo Cabanellas: En su "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", las define como el "Conjunto de juicios formulados sobre la observación de lo que ocurre comúnmente y puede formularse en abstracto por toda persona de nivel mental medio".
Jorge Walter Peyrano: Las establece como "formulaciones de contenido general e independiente de los casos concretos en los cuales se aplican, tienen un valor autónomo y son invocables para la solución de otros casos". Peyrano, junto con Couture y Stein, considera que las "reglas de la sana crítica" y las "máximas de experiencia" son términos sinónimos y poseen los mismos componentes.
Boris Barrios González: Las entiende como "elementos integradores del sistema de la sana crítica, entendidas como juicios aproximados respecto de la verdad, de conocimiento general y notorio, externo e independientes del objeto particular del proceso de que se trata, que derivan de la experiencia, y trabajan en función de interpretar hecho y ley". Enfatiza que son valores de conocimiento general y no privado.
Eduardo Couture: Las describe como "normas de valor general, independientes del caso especifico, pero que, extraídas de cuanto ocurre generalmente en la vida, permiten la apreciación de los hechos". Es mencionado junto a Stein como uno de los autores emblemáticos que señalan iguales contenidos para las "reglas de la sana crítica" y las "máximas de la experiencia".
Xavier Abel Lluch: Las define como "reglas no jurídicas, extraídas de la experiencia a partir de la observancia de numerosos y similares casos reales, pero independientes de los casos particulares, que permiten fundar la valoración probatoria del juez, y cuya eficacia probatoria dependerá de la solidez de la ley científica en que se ampare".
Joel González Castillo (citando a un autor): Enumera elementos comunes del concepto, incluyendo que son juicios de contenido general, tienen valor propio independiente, se generan de hechos particulares repetitivos por proceso inductivo del juez, tienen validez para casos nuevos, son razones inductivas basadas en la regularidad de la vida, carecen de universalidad y están restringidas al medio del juez y su experiencia propia.
Piero Calamandrei: Las describe como "aquellas reglas que pertenecen al patrimonio intelectual del juez y a la conciencia pública", y que sirven como premisa mayor en los silogismos del juez.
Michele Taruffo: Aunque no proporciona una única definición, su trabajo analiza y critica el concepto. Señala que se confunden a menudo con distintos tipos de generalizaciones, como leyes científicas universales, leyes probabilísticas, meras generalizaciones (el id quod plerumque accidit, lo que ocurre la mayoría de las veces), y generalizaciones espurias o prejuicios. Destaca sus funciones (heurística, epistémica y justificativa).
Ramón Beltrán Calfurrapa: Propone abordarlas como una especie de "generalización empírica", aunque aclara que no toda generalización empírica es una máxima de la experiencia. Resalta los obstáculos para una definición precisa debido a su naturaleza lingüística y epistémica difusa.
Rodrigo Coloma y Claudio Agüero: En el contexto de la sana crítica, señalan que las máximas de la experiencia permiten el uso de conocimientos que surgen de las vivencias culturales y la interpretación de eventos sociales, lo que puede implicar un componente extraepistémico permeado por valores, creencias y prácticas.
Otros enfoques y críticas: Algunos autores las vinculan con el sentido común. aunque se debate si son sinónimos o si el sentido común es solo una fuente de las máximas. Se menciona que pueden ser vulgarizaciones de conocimiento científico o incluso prejuicios. Autores como Ángel Martínez Pineda critican su utilidad para la valoración de la prueba, considerándolas meros aciertos y fracasos empíricos sin aptitud jurídica. Foschini (citado por Ibáñez) argumenta que los hechos fuente de prueba carecen de significado si no se refieren o subsumen en una máxima de experiencia. Avilés Mellado las ve como constataciones de fenómenos que se producen de manera regular, no como leyes universales, y como elementos que conectan la cadena inferencial del razonamiento probatorio.
Las máximas de la experiencia como generalizaciones extraídas de la vida y la observación, utilizadas por el juez, especialmente en la sana crítica, para valorar la prueba. Aunque Friedrich Stein proporcionó la definición fundacional, autores posteriores como Cabanellas, Peyrano, Barrios González, Couture y Abel, han ofrecido sus propias conceptualizaciones. La relación con el sentido común y las generalizaciones empíricas es un tema de análisis actual, y existen críticas sobre la precisión y fiabilidad de estas máximas, así como sobre si deben considerarse conocimiento privado del juez o reglas objetivas del sistema de valoración.
Jurisprudencia
Corte Suprema, Rol N° 115395-2023 a. En segundo lugar, por las máximas de experiencia o “reglas de la vida”, entendiendo por tales, según la doctrina, “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los procesos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos” (STEIN, Friedrich; El conocimiento privado del juez, Editorial Temis, Bogotá, 2ª edición, 1999, p. 27). Y por último, por los conocimientos científicamente afianzados, que son los saberes proporcionados por las ciencias y las técnicas (artes y oficios reputados), que surgen luego de operaciones metódicas estandarizadas, cuyos resultados son verificables y susceptibles de refutación.
ICA de Santiago, Rol N° 1998-2021. Redactor Ministro Suplente ROdrigo Carvajal Schnettler. DÉCIMO: Las máximas de la experiencia, según su delimitación doctrinal más autorizada, corresponden a un determinado acervo de postulados intelectuales o juicios de orden general, propios del ámbito de la conciencia pública, derivados de la experiencia, y aplicables a casos diversos de los que provienen o se inducen (STEIN, Friedrich. El conocimiento privado del juez. Bogotá, Ed. Temis, 1988, p. 27; CALAMANDREI, Piero. Estudios sobre el Proceso Civil, Buenos Aires, Ed. Bibliográfica Argentina, 1961, p. 381). En este contexto, la alegación sobre el punto vertida en el arbitrio de nulidad, hace consistir la infracción a las máximas de la experiencia en que no fue establecido el vínculo laboral entre las partes, sin enunciar ni desarrollar en modo alguno el juicio hipotético que la sentencia soslayó al descartar dicha relación, limitándose a afirmar que la prueba fue suficiente para establecer el subordinación, dependencia y continuidad del vínculo antes de la escrituración de un contrato. Por otro lado, apunta el recurso a que la omisión de dicho instrumento obedeció al propósito de burlar el pago de cotizaciones, lo que correspondería a un hecho asentado social y jurídicamente, pero sin explicar de qué sentido infringir la legislación laboral es un hecho de esa naturaleza y cómo esa especie de conciencia social que afirma puede dar origen a una máxima de la experiencia, al aparecer más bien propia de una sospecha o derechamente de un prejuicio. En tales condiciones, el arbitrio se dirige a cuestionar las exigencias probatorias, y no la valoración de la prueba rendida que efectuó el a quo, pretendiendo por esta va una liberación o reducción de la carga de acreditar sus afirmaciones. En tales condiciones, el reparo sobre el desborde a los límites que se impone al razonamiento libre del juez en sede de valoración probatoria por infringirse alguna razón de experiencia, carece de fundamento.
ICA de Concepción, Rol N° 181-2020. Redactor, Fabio Jordán Díaz. OCTAVO: Que, en cuanto a las máximas de la experiencia, Jorge Walter Peyrano enseña que "De ordinario, se dice que "Los principios de la lógica tienen que ser complementados con las llamadas "máximas de experiencia", es decir, con el conocimiento de la vida y de las cosas que posee el juez". Le adelantamos al lector que consideramos a las máximas de experiencia no como un componente de las reglas de la sana crítica sino como un concepto sinónimo de ellas. De ellas, comenzó a hablarse en estudios de Stein y de Wach, a fines del siglo XIX. Por lo común, se las describe del siguiente modo: "reglas para orientar el criterio del juzgador directamente (cuando son de conocimiento general y no requieren, por lo tanto, que se les explique, ni que se dictamine si tiene aplicación al caso concreto) o indirectamente a través de las explicaciones que le den los expertos o peritos que conceptúan sobre los hechos del proceso (cuando se requieren conocimientos especiales): Debe tenerse en cuenta que la discusión radica sobre las segundas, ya que la doctrina acepta unánimemente que las de público conocimiento no son materia de prueba y las utiliza el juez como razones para la valoración del material de hecho del proceso, esto es, de las pruebas aportadas. No vemos diferencia real en los dos casos, en cuanto a la manera como operan esas máximas en la tarea judicial. Es decir, esas reglas o máximas le sirven al juez para rechazar las afirmaciones del testigo, o la confesión de la parte, o lo relatado en un documento, o las conclusiones que se pretende obtener de los indicios, cuando advierte que la contradicción con ellas, ya porque las conozca y sean comunes o porque se las suministre el perito técnico. Dichas máximas de experiencia según opinión mayoritaria, pero no unánime no son objeto de prueba. Ellas, entonces, no deben ser acreditadas y determinan que quien en su versión indica un hecho incompatible con lo que la máxima de experiencia indica en el caso como normal, debe probarlo. Corresponde puntualizar que las verdaderas máximas de experiencia son formulaciones de contenido general e independiente de los casos concretos en los cuales se aplican, tienen un valor autónomo y son invocables para la solución de otros casos (Aproximación a las máximas de la experiencia con relación a las reglas de la sana crítica).