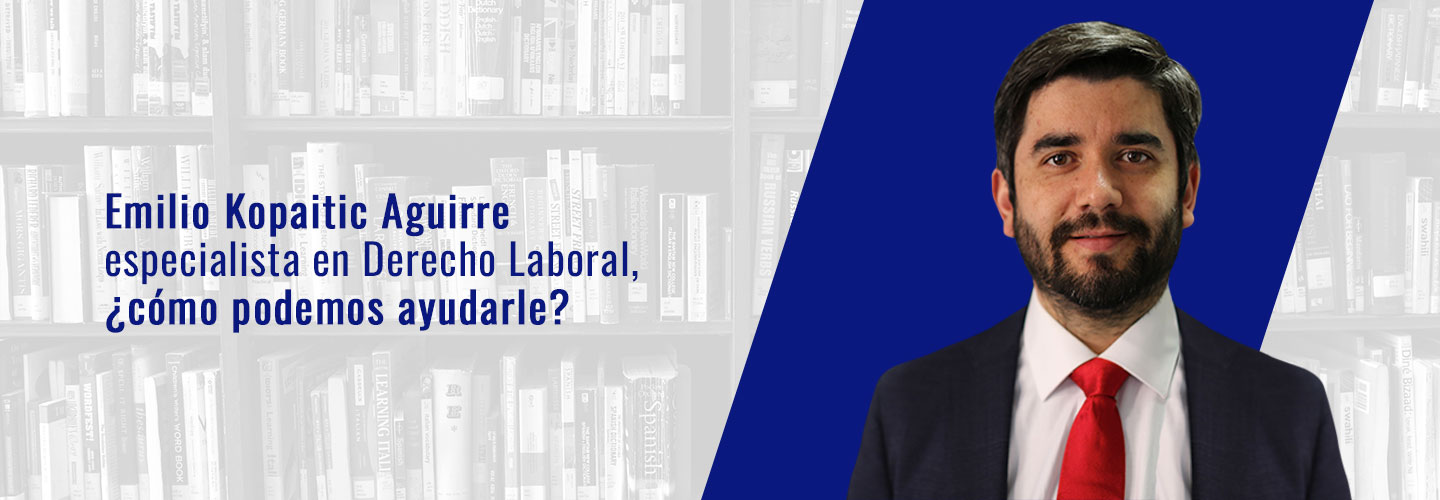Discriminación salarial
La discriminación salarial se produce cuando a personas en iguales o similares circunstancias de trabajo se les remunera de forma diferente y/o desproporcionada, si que esta diferencia tenga como fuente que los trabajadores tengan una capacidad o idoneidad personal distinta y necesaria para las funciones por las que fueron contratados.
La no discriminación en material laboral se encuentra regulada en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República de Chile y en el artículo 2 del Código del Trabajo, pero para el caso de las discriminaciones salariales por razones de sexo se estableció una regulación especial en el artículo 62 bis del Código del Trabajo, exigiendo un paso extra para estas demandas, las personas deberán primero someterse a un procedimiento interno de la empresa, y concluido este podrá demandar a través del procedimiento de tutela. Esto se aplicaría solamente a la discriminación salarial en base al género, estableciendo una traba más en estos casos.
Discriminación salarial
Discriminación salarial por género
Historia
Dirección del Trabajo, ORD.: Nº1187/018, 10.03.2010: "(...) el Primer Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional: Senado, de 08 de julio de 2008, Boletín Nº4.356-13, refiriéndose a la Moción que da origen a dicho proyecto, señala: “De igual modo, los autores destacan que el constituyente ha entendido ampliamente el derecho a la no discriminación, lo que se manifiesta en la circunstancia de no haber introducido una enumeración o enunciación de criterios de diferenciación injustificados o arbitrarios, sino que, por el contrario, ha excluido, con bastante acierto, cualquier motivo o criterio que no se base en la capacidad o idoneidad personal, esto es, prohíbe cualquier criterio de diferenciación carente de fundamentación objetiva y razonable, sin perjuicio de que la ley pueda exigir, en determinados casos, la nacionalidad chilena o ciertos límites de edad.” Posteriormente, en la Discusión En General del Proyecto, el Honorable Senador señor Muñoz Aburto manifestó: “Este proyecto de ley es un gran aporte para resolver la discriminación remuneracional que efectivamente existe en nuestro país entre hombres y mujeres, y que es conocida de todos. Sin embargo, coincidió en que sería necesario esclarecer lo que se entiende por trabajo de igual valor. Para ejemplificarlo, añadió, podría considerarse el desempeño de dos ingenieros comerciales-hombre y mujer, respectivamente, ambos a cargo del departamento de comercio exterior de una empresa, donde, sin embargo, ella perciba una remuneración menor que él. Consultó si eso sería el tipo de discriminación que se pretende remediar.” La abogada del Departamento de Reformas Legales del SERNAM respondió que efectivamente la situación descrita corresponde a un caso de discriminación salarial por razones de género. “En efecto acotó se trata de cargos similares, ejecutados por un hombre y una mujer, ambos ingenieros, que cumplen las mismas funciones y que desempeñan un trabajo de igual valor de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa, no obstante, el trabajo de ella es valorado en forma distinta al de él. Apuntó que, peor aún, según lo demuestran los estudios, la brecha es mayor mientras más alto es el nivel educacional exigido para el respectivo puesto de trabajo, tal como sucedería en el caso ilustrado”. El Honorable Senador señor Pizarro preguntó si la comparación de los servicios debe analizarse, para estos efectos, al interior de la empresa o respecto del mercado en general. La abogada del Departamento de Reformas Legales del SERNAM respondió que el análisis procede sólo respecto de la propia empresa. El Honorable Senador señor Letelier, en una parte de su intervención, señaló: “Lo esencial es que, en una sociedad marcadamente patriarcal, la discriminación se erradique en cualquiera de sus formas y se evite toda posibilidad de incurrir en ella. Asimismo, expresó su inquietud en torno al concepto de función y, específicamente, a qué se entiende por una misma función, toda vez que la discriminación se verifica en la medida que, cumpliendo una misma labor, hombres y mujeres son remunerados en forma distinta, pagando menos a esta últimas. Citó como ejemplo el caso del trabajo de empaquetamiento que se realiza en el sector agrícola, donde las mujeres, por sus habilidades, se desempeñan mejor que los hombres y, por tanto, efectúan un trabajo de mayor valor que el de los hombres. Sin embargo, no son mejor remuneradas que sus pares masculinos.” En otra intervención la abogada del Departamento de Reformas Legales del SERNAM refiriéndose a diversas inquietudes manifestadas en la misma discusión del proyecto, señaló: “En primer término, en relación a qué sucederá en el caso de que se incurra en discriminación salarial en razón de género, explicó que este proyecto de ley debe analizarse a la luz de su inserción en el Código del Trabajo y en la nueva justicia laboral que éste contempla. En ese contexto, agregó, toda infracción a estas normas dará lugar a un procedimiento tutelar de los derechos fundamentales, lo cual constituye toda una innovación en nuestra legislación laboral. La acción de tutela resguarda el respeto de los derechos fundamentales del trabajador, entre los cuales se encuentra, precisamente, el de la no discriminación. En consecuencia, en el nuevo procedimiento laboral se contempla un mecanismo de protección de estos derechos y al alero del mismo quedarán sujetos los casos de discriminación de que aquí se trata.” En el Segundo Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional Boletín Nº4.356-13 el Honorable Senador señor Letelier advirtió lo siguiente: “El principio general que inspira esta normativa, señala que ante el mismo trabajo procede pagar la misma remuneración. A partir de esa premisa básica, se construiría la regulación propuesta y se establecerían, además, los casos que no serán considerados discriminación para estos efectos, como por ejemplo, las diferencias remuneracionales sustentadas en la capacidad o la idoneidad de las personas, su desempeño o su rendimiento, entre otros factores. Se trata, pues, de comparar la retribución económica de trabajadores que estén en plena igualdad de condiciones laborales, misma idoneidad, misma preparación, misma capacitación, mismo trabajo. Ante tal equivalencia, corresponde pagar igual remuneración, independientemente de si son hombres o mujeres. Si alguna de dichas circunstancias objetivas cambia -por ejemplo, la calificación o la antigüedad laboral-, entonces, son factibles los sueldos diferenciados. Subrayó que la igualdad debe darse respecto a algo, y en este caso se trata de las remuneraciones entre hombres y mujeres, lo que se traduce en la ecuación de que a mismo trabajo, misma remuneración.” Posteriormente, en la Discusión en Sala, Senado, Legislatura 357, Sesión 17, de 13 de mayo de 2009, el Honorable Senador señor Novoa (Presidente), en parte de su intervención, señaló: “De igual forma, es bueno señalar que, en virtud de dicha modificación, las discriminaciones salariales entre hombres y mujeres quedarán sometidas a un procedimiento de tutela de derechos fundamentales, que la nueva justicia laboral ya aplica en buena parte del territorio nacional, y que el próximo 31 de agosto comenzará a implementarse en la Región Metropolitana En otra parte, continúa: “Lo único distinto y de carácter complementario es la norma que establece la obligación de llevar registros de perfiles de cargo recaída en las empresas de más de 200 trabajadores. Pero, en general, acción, reclamación, vía tutelar, obligación, principio de igualdad, rigen para todas las instituciones. No hay distinción respecto de las empresas. Todos estaremos obligados a consagrar normas que respeten el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres.”
Objetivo del art. 62 bis
Dirección del Trabajo, ORD.: Nº1187/018, 10.03.2010: "De la disposición legal precedentemente transcrita es posible inferir que el empleador se encuentra obligado a dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que desarrollen un mismo trabajo, no considerando que sean arbitrarias aquellas diferencias que pudieran producirse en las remuneraciones fundadas en razones de capacidad, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. De la misma norma se infiere que una vez que se encuentre concluido el procedimiento de reclamación previsto para estos efectos en el reglamento interno de la empresa, las denuncias que pudieran realizarse sobre la base de este precepto, se deben sustanciar en conformidad al procedimiento de tutela laboral contemplado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Cabe mencionar, que el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que este precepto contiene, fue ampliamente debatido en el Congreso, de manera que a fin de fijar en forma más amplia el alcance de la nueva normativa, se hace necesario referirse al objetivo o finalidad perseguida por el legislador al establecerla. Para ello, es preciso tener presente la historia fidedigna del establecimiento de la ley 20.348, dando aplicación a la norma de interpretación legal prevista en el inciso 2º del artículo 19 del Código Civil." (...) 1) El objetivo o finalidad de la ley Nº20.348, que incorporó el artículo 62 bis en el Código del Trabajo, es eliminar situaciones de discriminación que puedan afectar a las mujeres en el ámbito remuneracional, en razón de género. 2) La citada disposición legal sólo está referida a la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres y no comprende tal igualdad entre personas del mismo sexo. 3) Todo empleador ante un mismo trabajo que sea desempeñado por un hombre y una mujer, se encuentra obligado a dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre ambos. 4) Frente a iguales funciones desempeñadas por un hombre y una mujer, es posible asignar remuneraciones distintas, fundándose en criterios objetivos, como pueden ser, entre otros, las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad. 5) De configurarse contravención al principio de igualdad de remuneraciones contemplado en el artículo 62 bis del Código del Trabajo, la afectada debe comenzar deduciendo un reclamo por escrito, ciñéndose al procedimiento que para tales efectos se haya establecido en el reglamento interno de la respectiva empresa, y una vez agotada esta instancia, sin un resultado satisfactorio, se puede iniciar el procedimiento de tutela laboral que contemplan los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. "
Interpretación de la norma
Dirección del Trabajo, ORD.: Nº1187/018, 10.03.2010: "el objetivo de la ley que incorporó este artículo en el Código, es eliminar situaciones de discriminación que puedan afectar a las mujeres, en razón de género, en el ámbito remuneracional. De la misma forma, es dable deducir que la disposición en estudio impone el principio de igualdad de remuneraciones sólo entre hombres y mujeres y no comprende tal igualdad entre personas del mismo sexo. Asimismo, del precepto en análisis es posible colegir que el empleador ante un mismo trabajo que sea desempeñado por un hombre y una mujer, se encuentra obligado a dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre ambos. En relación al derecho a la no discriminación y al principio de igualdad, es necesario tener presente la doctrina sustentada por este Servicio sobre el particular, entre otros, en Ordinario Nº3704/134, de 11-08-2004, que señala: “Nuestro ordenamiento constitucional, dentro de las Bases de la Institucionalidad, reconoce como valor superior de nuestro sistema jurídico el principio de igualdad. El artículo 1º de la Norma Fundamental, en su inciso primero dispone: "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos"; y el artículo 19 Nº2 que: "La constitución asegura a todas las personas: Nº2 La igualdad ante la ley". La Constitución Política efectúa un reconocimiento expreso de la dignidad humana en relación estrecha con la idea de libertad e igualdad, … conformándose de esta manera, una verdadera «trilogía ontológica» (Humberto Nogueira Alcalá, Dogmática Constitucional, Universidad de Talca, Talca, 1997, p. 113) que determina y da cuerpo al reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales, erigiéndose como factor modelador y fundante de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (Ord. Nº2856/162, 30.08.2002). Dicho principio inspirador y modelador de nuestra convivencia nacional es recepcionado, con individualidad propia según se verá, en el ámbito laboral a través de la configuración del derecho fundamental a lo no discriminación. El articulo 19 Nº16, en su inciso tercero, dispone: "Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos". Se reconoce el derecho a la no discriminación como un derecho fundamental y como tal en una expresión jurídica tangible y concreta de la dignidad de la persona humana y en "una manifestación del contenido axiológico y una postura valorativa concreta respecto de la dignidad inherente a toda persona". De esta manera el derecho a la no discriminación se constituye en un verdadero derecho subjetivo "en tanto ampara y tutela los espacios de libertad de los ciudadanos, garantizando un verdadero «status jurídico» para los mismos, irrenunciable e irreductible" (Ord. 2856/162, 30.08.2002). Por su parte, en el plano infraconstitucional el legislador ha desarrollado con mayor amplitud el derecho a la no discriminación laboral en el artículo 2º, del Código del Trabajo, específicamente en sus incisos segundo, tercero y cuarto: "Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Con todo, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación.". De esta manera, nuestro sistema jurídico configura un tratamiento del derecho a la no discriminación en consonancia con las normas internacionales a las cuales nuestro país debe obligado cumplimiento, en particular a lo prevenido en el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, de 1958, de la OIT, y la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, adoptada en 1998, instrumento éste que considera el derecho a la no discriminación como un derecho fundamental. Así, su categorización como derecho fundamental otorga al derecho a lo no discriminación un contendido preciso e ineludible, propio de este tipo de garantías, al constituirse en límite a los poderes empresariales.” En otra parte, este mismo pronunciamiento expresa: “La noción de igualdad supone la ausencia de arbitrariedad, es decir, el trato injustificadamente desigual, admitiendo en consecuencia, tratos desiguales a condición de que encuentren una razonable justificación.” Cabe tener presente, a la vez, lo sostenido en Ordinario N º 2210/ 035, de 05-06-2009, de este Servicio, respecto al principio de igualdad en comento, a saber: “El principio de igualdad ha de entenderse contenedor de un contenido múltiple, al comprender tres aspectos normativos: la exigencia de igualdad o de igual tratamiento a quienes están en una misma situación o categoría; la permisión de la desigualdad, vale decir, de no tratar del mismo modo a quienes se encuentran en situaciones o categorías distintas, y, finalmente, la prohibición de la discriminación, lo que supone la prohibición de tratar distinto o de manera desigual a quienes se encuentran en categorías o situaciones distintas, pero construidas sobre la base de criterios injustificados de igualdad”. En otros términos, según se señala en el mismo pronunciamiento, el principio de igualdad ante la ley corresponde, junto con su sentido tradicional de generalidad de la ley, a una igualdad sustantivamente justa, esto es, que admite diferencias fundadas en motivos razonables o plausibles. Así, la misma norma en análisis establece que no serán consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad responsabilidad o productividad. Ahora bien, según el principio de hermenéutica legal contenido en los artículos 19 y siguientes del Código Civil, la primera regla de interpretación nos lleva a aplicar el principio gramatical, según el cual, el sentido que debe darse a las palabras no es otro, según lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada de nuestros Tribunales, que aquel que le es asignado al vocablo por el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, texto que a la voz de “capacidad” asigna el significado de “aptitud, el talento o la cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo”. Asimismo, el Diccionario citado asigna a la palabra “calificación” el significado de “acción y efecto de calificar” y “calificar”, a la vez, es “apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o algo”. Por su parte, el vocablo “idoneidad”, según el mismo diccionario es “cualidad de idóneo” e “idóneo” es “adecuado y apropiado para algo”. A la vez, “responsabilidad” es “cualidad de responsable” y “responsable” dicho de una persona: “que pone cuidado y atención en lo que hace o decide”. Finalmente, el vocablo “productividad”, según el aludido diccionario es “cualidad de productivo” y “productivo” “que tiene virtud de producir” y en otra acepción, es “que es útil y provechoso”. Este precepto reconoce, de esta forma, la posibilidad de que ante iguales funciones desempeñadas por un hombre y una mujer, pueda asignarse remuneraciones distintas, fundándose en criterios objetivos, como pueden ser la aptitud, el talento o la cualidad de que disponga un trabajador para desempeñarse en una determinada labor, el cuidado, atención y esmero que coloque en su trabajo, el rendimiento que tenga en él, etc. Continuando con el análisis del artículo 62 bis que nos ocupa, cabe recordar que el inciso 2º de este precepto establece que las denuncias que se realicen invocando esta norma, se deben sustanciar en conformidad al procedimiento de tutela laboral contemplado en los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, una vez concluido el procedimiento de reclamación previsto para estos efectos en el reglamento interno de la empresa. Respecto al citado procedimiento, es necesario tener presente que la ley en comento, incorporó al artículo 154 del Código del Ramo, que establece las disposiciones que deben contener los reglamentos internos, un número 13, nuevo, que dispone: “13. El procedimiento a que se someterán los reclamos que se deduzcan por infracción al artículo 62 bis. En todo caso, el reclamo y la respuesta del empleador deberán constar por escrito y estar debidamente fundados. La respuesta del empleador deberá ser entregada dentro de un plazo no mayor a treinta días de efectuado el reclamo por parte del trabajador”. De la norma transcrita precedentemente es posible inferir que entre las disposiciones que deben contener los reglamentos internos actualmente, está la de establecer el procedimiento o forma a que deberán someterse los reclamos que pudieran deducirse por infracción al artículo 62 bis, esto es, por no respetar el principio de igualdad de remuneraciones por razones de género que dicho precepto contiene. En conformidad a este precepto, tanto el reclamo que se deduzca, como la respuesta deberán constar por escrito y ser fundados en forma debida, disponiendo el empleador de un plazo no mayor a los treinta días para dar su respuesta, contados desde que el trabajador efectuó su reclamo. De esta forma, de configurarse contravención al principio de igualdad de remuneraciones que nos ocupa, la afectada debe comenzar deduciendo un reclamo por escrito, ciñéndose al procedimiento que para tales efectos se haya establecido en el reglamento interno de la respectiva empresa, y una vez agotada esta instancia, sin un resultado satisfactorio, se puede iniciar el procedimiento de tutela laboral que contemplan los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Cabe hacer presente que en el evento que los empleadores no tengan obligación de contar con este reglamento interno en conformidad a la legislación vigente, es necesario precisar que, por carecer de dicho deber, no están obligados a contar con el procedimiento de reclamo en análisis. Sin perjuicio de ello, nada impide, a juicio de la suscrita, que el empleador en esta situación decida contar con normas que contengan el procedimiento de reclamo por infracción al artículo 62 bis del Código del Ramo. Ahora bien, en el caso que un empleador no tenga obligación de tener reglamento interno de orden, higiene y seguridad, y tampoco tenga normas que contengan dicho procedimiento en los términos del párrafo precedente, en opinión de la suscrita, en caso de contravención al principio de igualdad de remuneraciones, debería recurrirse directamente a los Tribunales de Justicia para iniciar el procedimiento de tutela laboral, contemplado en las normas que se ha señalado anteriormente. Así lo ha sostenido este Servicio en Ordinario Nº4910/065, de 03-12-2009.
Derecho Internacional
Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951). Ratificado por Chile el 20 septiembre 1971 Artículo 1 A los efectos del presente Convenio: (a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último; (b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.
Artículo 2 1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: (a) la legislación nacional; (b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación; (c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o (d) la acción conjunta de estos diversos medios.
Artículo 3 1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación del presente Convenio. 2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de remuneración, o cuando dichas tasas se fijen por contratos colectivos, por las partes contratantes. 3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
Doctrina
José Luis Ugarte Cataldo. “El Derecho a la no discriminación en el trabajo". Editorial Legal Publishing, 2013, página 54.: "(...) la distinción de trato remuneracional se funda en un criterio sospechoso o prohibido, porque se basa en una consideración no conectada con la idoneidad o capacidad personal del trabajador, pero se encuentra justificada. Y se encuentra justificada en términos proporcionales: es idónea, necesaria y proporcionada para el logro de un objetivo que forma parte de un derecho fundamental de la empresa. De este modo, se configura una discriminación no reprochable desde el punto de vista jurídico, porque se encuentra justificada razonablemente".
Sentencias de Juzgados que condenan
JLT de Valparaíso, T-108-2013, Ximena Cárcamo Zamora. Empresa no contaba con el procedimiento en su reglamento interno.
JLT de San Bernardo, T-16-2017, Sebastián Bueno Santibáñez: "DÉCIMO SÉPTIMO. Conclusión. La demandada no ha logrado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, una vez que ha invocado las razones que sostienen las decisiones que ha adoptado como expresión del poder de dirección que a ley reserva al empleador para organizar y dirigir la producción de la empresa. La generación de escenarios en que hombres ganan más sueldo base que las mujeres ejecutando el mismo cargo en idénticas condiciones permite afirmar que, objetivamente, se produce la situación vulneratoria repelida por el Legislador Laboral al contrariarse el principio de igualdad de remuneraciones entre personas de diverso sexo, consagrado positivamente en el artículo 62 bis del Código del Trabajo. Este principio es expresión positiva legal del principio de no discriminación o no diferenciación arbitraria, consagrado en el artículo 2 del mismo cuerpo legal, que veda toda legitimidad a las diferencias basadas, entre otros motivos, en el sexo de las personas que trabajan. Estos derechos están amparados por la acción de tutela de derechos fundamentales, por lo que la denuncia deberá ser acogida. Sin perjuicio de lo expuesto y solo a mayor abundamiento, también hay relación con el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República igualdad ante la ley, y el principio protector consagrado en el numeral 16 del mismo artículo recién citado de la Carta Fundamental. La mujer enfrenta serias dificultades en el acceso y desarrollo en el mercado laboral por la doble labor que le impone recibir la exigencia de conciliación de vida familiar y laboral, en mucha mayor medida que el hombre, debido a los patrones culturales dominantes de nuestra sociedad que la recargan en tal sentido. Es cierto que contrarrestar patrones culturales arraigados no es responsabilidad exclusiva de la empresa, pero sí lo es cumplir la ley, y la ley es la que, en esta materia, tiene una dirección contracultural, esto es, va contra la tendencia cultura dominante; se hace presente que no es primera vez que la ley tiene ese afán, siendo una herramienta eficaz y de común uso en materias de no discriminación. Desde la óptica de la mencionada cultura dominante, no se advierten estos fenómenos y fácilmente se intentan explicar con motivos tautológicos, extraídos desde la misma desigualdad, tales como como una supuesta libertad de elección u opción por no trabajar al mismo ritmo que un hombre. Un observador poco agudo o no instruido en la materia, no sabe o no podrá concluir que el fenómeno de que las mujeres ganan menos que los hombres se debe a que desarrollan en menor medida sus carreras a causa del doble rol que asumen al conciliar la vida familiar y las responsabilidades laborales. Esa obligación "conciliación de la vida familiar y laboral" debe recaer en ambos sexos, sin embargo culturalmente se la llevan principalmente ellas, con el consabido perjuicio. Debido a ese fenómeno, no es extraño que los hombres tengan más experiencia o que las mujeres no postulen siquiera a puestos de trabajo que les demanden mayor tiempo, resultando en el evidente hecho público y notorio de la odiosa diferencia de remuneraciones entre sexos, que en términos generales se da en nuestra economía. Por tanto, para corregir esta situación y rectificar los injustos resultados a que conduce, la ley establece obligatoriedad en la igualación de remuneraciones, salvo las condiciones lícitas de idoneidad personal. Dado que ninguna de las alegaciones de la demandada dice relación con variables que puedan legítimamente incidir sobre el sueldo base, visto además que la experiencia no está recogida entre las condiciones atingentes a la idoneidad personal en la regulación interna de la empresa ¿ a mayor abundamiento, la adquisición de experiencia también presenta alta influencia de la expresión de patrones culturales machistas debido a las exigencias para desarrollar una carrera ¿ y atendido que no ha mediado explicación que dé justa causa a la diferencia constatada en el sueldo base, núcleo duro de la remuneración, la denuncia deberá ser acogida."
1er JLT de Santiago, T-1516-2018, Claudia Roxana Riquelme Oyarce: "Que, por consiguiente, reconociéndose que ante iguales funciones desempeñadas por un hombre y una mujer, es posible asignar remuneraciones distintas, fundado en criterios objetivos, como pueden ser, entre otros, las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad, en el caso en análisis, se ha comprobado que la diferencia remuneracional existente en el sueldo base de los profesores y profesoras, ya individualizados, obedece a criterios objetivos, consistente en su calificación académica y experiencia profesional, y consecuentemente, no a una discriminación arbitraria en razón de género, por lo que corresponde rechazar la denuncia, en todas sus partes. Que, en consecuencia, en mérito de los hechos constatados y que las conclusiones arribadas son suficientes para proceder a no dar lugar a la denuncia de autos, no se emitirá pronunciamiento respecto de las demás alegaciones, peticiones y defensas de las partes por innecesario. "
2do JLT de Santiago, T-1218-2019, Mg. Carolina Andrea Luengo Portilla, Titular: "DECIMO: En este sentido resulta importante reconocer lo el planteamiento del profesor Eduardo Caamaño Rojo, en su artículo (2001) La discriminación laboral indirecta, revista de derecho 12 (2), 67-81 consultado en http://revistas.uach.clindex.php/revider/article/view/2815/2387, el cual antes de la dictación de la ley 20.348, ya evidenciaba la importancia de la materia que se analiza, al señalar que la figura de la discriminación laboral indirecta y una más amplia aplicación del principio de igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras son materias cuyo desarrollo aún está pendiente en Chile. En nuestro país se requieren avances a nivel legal y jurisprudencial, que refuercen la consagración y validez del principio de igualdad de trato y de no discriminación, asegurando un debido respeto a los derechos de todos los trabajadores y una justa mayor incorporación de la mujer al trabajo. Que de esta manera el artículo 62 bis del Código del Trabajo, introducido por la ley 20.348, promulgada en junio del año 2009, representa una manifestación expresa del contenido del artículo 2 del mismo cuerpo de leyes, que dispone: ¿Son contrarios a los principios de las leyes laborales los actos de discriminación. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación¿. Además, la disposición introducida, vino a otorgar reconocimiento al artículo 11 letra d) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada por Chile, que dispone: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en particular: El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; Que en el presente caso además la perspectiva de género aplicada al Derecho del Trabajo nos ha permitido ver que la relación laboral, paradigma de una estructura asimétrica de poder, se ve acentuada cuando quien trabaja es una mujer, ya que se trata de un espacio que fue pensado y construido para hombres. Esto significa que la mujer en el trabajo se expone a condiciones de mayor opresión que su par masculino. Esto se aprecia en riesgos laborales feminizados como el acoso sexual, como también a tratos desiguales y humillantes motivados en el género. A esta especial forma de persecución se le denomina acoso sexista, ilícito se ha explicado como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (Art. 7.2 de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, N°3/2007, de España) y así fue recogido en el artículo de la profesora Daniela Marzi Muñoz, titulado "Acoso sexual: una amplia gama de ilicitud y la correcta vía de la tutela de derechos fundamentales" publicado en la revista del Instituto de Estudio Judiciales N°5, UNDECIMO: Que el resto de la prueba rendida nada altera las conclusiones arribadas, por cuanto solo da cuenta de las condiciones laborales de los trabajadores tomados para comparación, consistentes en sus contratos de trabajos, anexos y liquidaciones. Por lo expuesto y lo dispuesto en las normas citadas y teniendo en vista además lo que disponen los artículos 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convenio N100 del OIT, sobre igualdad de remuneraciones, Preámbulo de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Preámbulo y artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, Número 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 19 de la Constitución Política de la República, la Convención sobre la Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra La Mujer; (Cedaw) los art. 2, 5, 420, 425, 454, 456, 459, 485 y siguientes del código del trabajo, se acoge la demanda y se declara:"
Sentencias que rechazan
JLT de Calama, T-9.2011, Ana María Vega Ramírez: "SEXTO: Que , según, señala la actora su empleador ha incumplido gravemente las obligaciones que le impone el contrato de trabajo por no haber actualizado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, en el sentido de incorporar un registro que consigne los diversos cargos o funciones de la empresa y sus características técnicas esenciales, como tampoco en cuanto a establecer el procedimiento a que se someterán los reclamos que se deduzcan por infracción al artículo 62 bis de dicho cuerpo legal. Agrega que no hay forma de reclamar internamente por las diferencias en las remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen las mismas funciones, dejando a las trabajadoras la única alternativa de recurrir judicialmente. Por tales motivos agrega que considera que la empresa ha incurrido en incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato, y a normas legales contenidas en el Código del Trabajo, que establecen derechos irrenunciables para los trabajadores. Que, ante este argumento, esta sentenciadora estima que si bien, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad no considera el procedimiento para efectuar los reclamos correspondientes a las conductas discriminatorias por la falta de igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres, se ha constatado mediante su revisión, que este reglamento, considera en su título IV referido a los derechos, obligaciones y prohibiciones en su número 14º el derecho a solicitar todo tipo de información derivada de las obligaciones contractuales y a plantear las sugerencias, reclamos, peticiones por escrito a la jefatura directa. Que en el caso de marras la actora tenía acceso directo al su jefatura, el Director Académico, por tanto no habían obstáculos para llegar a él y plantearle la situación que le inquietaba respecto de su remuneración. Que de la declaración de éste se desprende que ella nunca le manifestó tal situación. Que por otra parte teniendo la actora formación profesional en el ámbito jurídico, bien sabe que aún cuando el reglamento interno de su organización no contenga en su articulado los mecanismos como accionar ante hechos constitutivos de discriminación, bien existen otras vías ante las cuales hacer efectivos los reclamos, incluso la administrativa a través de la inspección del trabajo mediante los procesos de fiscalización. Situación que en la especie tampoco se realizó. Que esta es una obligación que la ley le impone al empleador y que su inobservancia podrá acarrearle sanciones, pero que esto no puede considerarse un incumplimiento grave de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo de manera que justifique el despido indirecto, más aún, cuando reitero la trabajadora no señaló tal situación a su jefe directo. Además de lo anterior, ¿cómo podría llegarse a establecer que la relación se tornó insostenible para la actora ante su apreciación de que su remuneración era inferior a la de los otros coordinadores de carrera, si además todos han reconocido en juicio, y la documentación aportada por la denunciada, que a ella le fueron otorgado permisos con goce de sueldo para concluir su proceso de titulación e incluso para desarrollar sus actividades profesionales particulares en horarios de trabajo? Esta magistratura estima que la falta de actualización del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, no puede considerarse como una de aquellas causales contenidas en el artículo 171 del Código del trabajo, que permita al trabajador poner término a la relación laboral. Que ni aún en el caso de que sea el trabajador quien transgreda alguna prohibición establecida en el reglamento interno, esto acarrea la caducidad del contrato, sino que será aplicable alguna de las sanciones propias del reglamento interno; a menos que dicha prohibición se encuentre también expresamente establecida en el respectivo contrato de trabajo. Que así las cosas sólo puede estimarse que el término de la relación laboral es por renuncia voluntaria de la actora de autos."